Por Carla Marina Díaz // Integrante del Área de Investigación en Artes Musicales
La Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del Dr. Juan Manuel Beati, publicó en 2020 un libro en formato digital para la conmemoración de los 110 años de la creación de la Banda Sinfónica de la Ciudad. Diferentes investigadores aportaron estudios desde los cuales podemos transitar el pasado, presente y futuro de este organismo musical tan relevante para la comuna porteña. El libro posee tres secciones: una introductoria donde encontramos el prólogo, la introducción, y una nómina de los músicos que actualmente conforman la Banda; una siguiente sección, en que hallamos cinco capítulos producidos por investigadores y especialistas, de carácter mayormente histórico y uno biográfico; por último, en la tercera sección aparece un racconto fotográfico de la trayectoria de la Banda, las referencias bibliográficas y un catálogo detallado de su discografía.
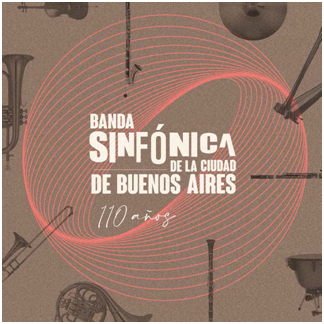 Según Beati, es notoria la permanencia de la Banda a través del tiempo y cómo fue adoptando múltiples facetas a lo largo de sus 110 años, las cuales testimonian el gran alcance de los diferentes logros obtenidos. Los valores que ofrece este organismo y que resalta el prologuista son: el amplio y diverso repertorio que la caracteriza, el archivo de partituras de la institución y el mayor de ellos: quiénes la integran, que son sus músicos y todo el personal involucrado en su funcionamiento. El autor menciona que, a pesar de la pandemia, que “transformó la actividad cultural a nivel mundial”, esta publicación toma otra dimensión, pues es la primera dedicada en exclusivo a la Banda Sinfónica Municipal.
Según Beati, es notoria la permanencia de la Banda a través del tiempo y cómo fue adoptando múltiples facetas a lo largo de sus 110 años, las cuales testimonian el gran alcance de los diferentes logros obtenidos. Los valores que ofrece este organismo y que resalta el prologuista son: el amplio y diverso repertorio que la caracteriza, el archivo de partituras de la institución y el mayor de ellos: quiénes la integran, que son sus músicos y todo el personal involucrado en su funcionamiento. El autor menciona que, a pesar de la pandemia, que “transformó la actividad cultural a nivel mundial”, esta publicación toma otra dimensión, pues es la primera dedicada en exclusivo a la Banda Sinfónica Municipal.
Jorge Jara, delegado y solista de la Banda Sinfónica Municipal, en un breve fragmento de escritura, nos acerca su mirada desde dentro de esta agrupación musical, reflejando su compromiso con el ideal por el cual fue creada la banda hace 110 años, que era el de llevar la música a la población de la Ciudad de Buenos Aires de forma libre y gratuita. Por otra parte, ofrece dos agradecimientos: uno a la posibilidad de pertenecer a la Banda para compartir la experiencia musical mediante el arte y la educación musical y el otro, a todos los que hicieron posible que esta publicación saliera a la luz.
La nómina de la Banda Sinfónica Municipal reúne no solo a los músicos y su director, sino también todo un equipo encargado de los servicios auxiliares, que son: el Coordinador de cuerpo, presentación y locución, Musicógrafos, Músico copista-corrector, Supervisor de Archivo Musical, Técnicos de sonido, Técnico de luminotecnia. En todas estas funciones hay un gran grupo de ayudantes y asistentes.
En la siguiente sección, organizada en cinco capítulos, el primero se titula: Los inicios de la Banda Sinfónica Municipal en las fiestas del Centenario, a cargo de Silvina Luz Mansilla, Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, Licenciada en Musicología por la Universidad Católica Argentina y Profesora Nacional de piano del Conservatorio Nacional López Buchardo. Es reconocida en el ámbito de la investigación musical por su labor como docente universitaria, coordinadora de posgrados, directora de equipos de investigación, por sus participaciones en congresos, sus libros y sendos artículos.
Si bien son escasos los trabajos musicológicos que hicieran foco en las Bandas de Música tanto militares como civiles en la Argentina, (Plesch, Fernández Calvo), Mansilla realizó aproximaciones previas al estudio específico de esta Banda. El artículo cuenta con seis secciones y cinco apartados intercalados entre ellas. En conjunto, conforman el desarrollo del trayecto seguido por la Banda Sinfónica Municipal desde su creación hasta su aparición pública durante los festejos del Centenario y actuaciones más allá de 1910. El armado argumental está fuertemente sostenido por una selección documental acertada, desde la cual la autora va reconstruyendo los acontecimientos culturales, políticos y sociales que rodearon el nacimiento de la Banda.
La Banda se fundó en 1910 en plena organización de las celebraciones por el Centenario de la Revolución de Mayo. En 1906 se iniciaron los preparativos con el progresivo embellecimiento de la ciudad en las zonas más representativas, tomando una fisonomía arquitectónica europeizante. En la prensa había enorme expectativa en torno a los festejos, pues daban a conocer las reuniones realizadas por las diferentes comisiones encargadas de los agasajos, entre las que estaban las dedicadas a lo artístico y musical. El clima general era el de un Buenos Aires que proyectaba su imagen hacia el exterior como de una pujante ciudad, al parecer más identificada con lo metropolitano que como ciudad representativa del conjunto del país.
El trazo biográfico del primer director de la Banda es una reconstrucción que Mansilla realizó; señala que hay algunas lagunas, pues la historiografía registró poco la trayectoria artística como compositor y re-instrumentador de este personaje, posiblemente por su condición de músico que a su llegada al país se desarrolló mayormente en el interior (Córdoba y Tucumán). Malvagni nació en Potenza en 1867, tuvo como primer maestro de música a su padre y luego a Giuseppe Martucci. Se desempeñó como director de la Banda del Arma de Artillería del Regimiento de Infantería en Bologna, pero por sospechas sobre su cercanía con el anarquismo, sus superiores lo hostigaban, razón por la cual se exilió y llegó a la Argentina en 1897. La reconstrucción de la trayectoria vital de Malvagni es un gran aporte a la larga lista de directores de Banda italianos que recalaron en Argentina desde mediados del siglo XIX, de los cuales poco sabemos y que marcaron profundamente el estilo musical de las milicias en nuestro país. En 1910 inició la dirección del nuevo cuerpo musical hasta 1928.
El debut de la Banda tuvo sus repercusiones en la prensa. A través de los periódicos El Tiempo, La Tribuna, El País y El Diario, se dio a conocer el bautismo del arte de la Banda el 24 de mayo en el Colón, concierto especial para las autoridades e invitados selectos, y al día siguiente la presentación al público general en Plaza de Mayo. También desde la información que ofrece la prensa nos enteramos que la Banda finalmente logró los cien músicos que había solicitado Malvagni y ocho más de refuerzo. Se publicó además que la interpretación de la Banda Municipal en ambos actos fue “aplaudida con entusiasmo”.
Una de las joyas de este artículo es la sección dedicada a dar a conocer los repertorios seleccionados para la Banda Municipal y el análisis que Mansilla realiza de sus implicancias. Por un lado, pone como telón de fondo las tradicionales músicas de las que se hacía cargo una formación instrumental de estas características, que eran las marchas, los arreglos de fragmentos de ópera y otras piezas que estaban en boga, comparándolas con las obras que realizó la Banda en el debut en el Teatro Colón. Allí interpretaron: La marcha de Camille Saint-Saëns Sobre las orillas del Nilo, la fantasía sobre la ópera Fédora, de Umberto Giordano, la suite Peer Gynt, de Edward Grieg, un Minuetto, de Giovanni Bolzoni y la Cabalgata de las Valkirias, de Richard Wagner. Esta selección, como bien señala la autora, no responde a lo convencional; por tanto, detecta que el director ha decidido cumplir el pedido de la Comuna de destacarse respecto de otras bandas, al diferenciar su repertorio llevándolo a uno más cercano a la interpretación de obras orquestales y mayormente europeas. Esto, además, dice Mansilla que “marcaba una diferencia sustancial”: la innovación, para luego formar la base para en la década siguiente avanzar con la suma de repertorios académicos argentinos.
La popularidad de la Banda Municipal desde 1910 hasta 1913, por lo que refleja la prensa, dice Mansilla, se debió a sus conciertos mayormente dados al aire libre, en Palermo, Flores, La Boca, Barracas y la Rural. Hacia 1919 fue reconocida por las buenas críticas de sus interpretaciones dadas por Camille Saint-Saëns, Pietro Mascagni y André Messager, y por considerar la comuna que la música era un elemento benéfico para los menos favorecidos. La autora nos acerca además al reconocimiento de los procesos sociales del momento, en los cuales las elites gobernantes y las clases trabajadoras estaban en franco enfrentamiento, como se evidencia con la declaración del estado de sitio el día 18 de mayo en forma indefinida, que afectó y demoró aspectos de la celebración y con la bomba en el Teatro Colón en junio de ese año, que finalmente decantó en la declaración de la Ley de Defensa Social.
Para Mansilla la actuación de la Banda Municipal estuvo a la altura de la celebración. Señala además que quedan sin respuesta algunos interrogantes al no poder dar mayor precisión acerca del tipo de recepción que tuvieron las clases populares de las interpretaciones de la Banda, cuestión por demás relevante. La dirección de Malvagni, según los resultados de este estudio, favoreció la puesta a punto de la Banda y, al parecer, significó algo más que un elemento de esparcimiento para las masas, las cuales estaban conformadas por una población sumamente heterogénea; es posible, dice la autora, que haya contribuido a producir cierto rasgo de identidad “nacional”.
Gustavo Costantini, uno de los musicógrafos de la Banda, es especialista en Diseño de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires, docente en la misma casa de estudios, editor de sonido para cine y televisión, miembro del directorio de la revista The New Soundtrack, profesor invitado en diversas instituciones internacionales y fue ponente en congresos en Reino Unido e Italia. El realizador presenta en línea cronológica la labor de cada director de la Banda y las decisiones que ellos fueron tomando respecto de los repertorios a ejecutar, las formas de encarar los ensayos, qué estilos musicales les eran más cercanos y ciertos eventos que resultaron hitos en la historia de la Banda. En este apartado del libro, se nos ofrece un panorama por períodos, del derrotero estilístico de la Banda de forma sintética teniendo en cuenta las realidades culturales y sociales de cada uno.
El artículo Las Bandas de música: una tradición milenaria, estuvo a cargo de Laura Campardo, también musicógrafa de la Banda Sinfónica de la Ciudad. Ella nos relata en un extenso artículo la larga tradición de las Bandas de música, emprendiendo una tarea de rastreo histórico y técnico de este tipo de orgánico y su peso como elemento de marcación de profundo desarrollo cultural de una comunidad. Inicialmente las Bandas existen desde la antigüedad cumpliendo diversas funciones, entre ellas las de mayor relevancia fueron las ceremoniales y las militares. Campardo nos acerca además a un recorrido acerca de las diferentes acepciones que tuvo el término “Banda” a través de la historia de la música occidental, y las formas de designación de estas formaciones musicales complejas en la actualidad. Por otro lado, resulta sumamente interesante el detalle en las explicaciones de la autora acerca de los procesos de mejoras obtenidas en los instrumentos de banda desde el siglo XIX, indicando los niveles de versatilidad alcanzados en los casos más representativos y a qué artífices se deben. Es perceptible así la naturaleza cambiante, viva y dinámica de este “organismo”, vista desde las modificaciones y perfeccionamientos aplicados en sus instrumentos, que impactan en el lenguaje tan particular de la banda sinfónica.
El modelo moderno de banda puede conocerse a partir de finales del siglo XVIII, según la autora, porque coincide con el aumento del número de instrumentos involucrados y las mejoras técnicas de ellos, que crecieron de forma sostenida desde ese período, especialmente en la familia de los metales. Entre 1790 y 1810 ya se diferenciaban claramente dos tipos de bandas de música: las militares y las civiles. Las bandas militares, además de la batería de percusión, poseían un orgánico con maderas y metales de doce piezas; las bandas civiles eran menos en número, pero más variadas, y sus funciones estaban orientadas a lo festivo y educativo. En 1865 en Nápoles, regido por Mercadante, se realizó un congreso de Bandas y allí se compartió repertorio, se establecieron relaciones entre bandas de diferentes naciones, y se definieron distinciones entre Banda y Fanfarria. La autora especifica en ambos casos la formación instrumental decidida en ese momento y con el consenso de los participantes.
La musicógrafa nos sitúa luego en el terreno del desarrollo de las bandas civiles. Si bien el despegue de superación de las bandas militares lo observa a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, en el caso de las civiles, debemos esperar hasta un siglo más tarde cuando las grandes ciudades y comunas pudieron solventar los gastos de tamaña empresa cultural. Para ese entonces ampliaban su orgánico, implicaban más funciones sociales y experimentaban un auge sin precedentes. Las bandas civiles se tornaron en símbolo de las ciudades que las creaban y sustentaban. Esta tradición musical europea, predominantemente italiana, pasa a otras latitudes, entre ellas, América.
En los siguientes apartados de este artículo, Campardo presenta un panorama histórico del desarrollo de los instrumentos de las bandas, diferenciando entre militares y civiles. Luego detalla cómo se establecen los orgánicos de las bandas sinfónicas propiamente dichas. Realiza un pormenorizado relato de los avances y cambios de costumbres en la selección de los repertorios de estos ensambles en Europa primero y su traslado a América, además de las adaptaciones del lenguaje musical a una formación de la envergadura de una Banda Sinfónica. La autora señala el fuerte arraigo de la función social y de divulgación en las bandas civiles argentinas que las vincula con las bandas italianas, pues poseían las mismas características de base y fueron la principal influencia en la formación de las bandas civiles en nuestro país. El fin era educar y deleitar, con repertorios selectos de procedencias tanto académica como popular.
El aspecto de las transcripciones en este trabajo resulta excelente. Recomendamos su estudio, pues la autora acerca al lector a la historia de las tipologías de transcripción de los diferentes instrumentos de la banda y las técnicas aplicadas según los casos. En un apartado, da especial atención a las cuerdas, por significar la familia instrumental y timbre que inicialmente distinguió a las Bandas Sinfónicas de las civiles y militares.
Según Campardo, el comienzo de la composición de repertorios para instrumentos que son utilizados en las bandas puede rastrearse en Europa a finales del siglo XVIII y de allí en más, el desarrollo hacia la creación de músicas dedicadas específicamente para bandas sinfónicas dependió en gran medida de concursos o encargos. Los repertorios para banda civil y militar fueron recibidos con aplausos en Francia a inicios del siglo XIX y se caracterizaban por la creación de géneros como los himnos, marchas y oberturas. Otros repertorios sumamente frecuentados, sobre todo a mediados el siglo XIX en Italia, fueron los arreglos de óperas y de obras religiosas. Hacia finales del siglo XIX las bandas civiles mayormente toman como fuente para sus arreglos las músicas populares. A finales del siglo XIX e inicios del XX, la llegada a un sinfonismo ya establecido en varias bandas civiles se expresa mediante la interpretación de obras de Mendelssohn, Weber y Wagner. Laura Campardo para el siglo XX enlaza como novedad la interpretación de piezas neoclásicas europeas durante las décadas del 20, 30 y 40 y conciertos para instrumentos de viento. Desde mediados del siglo XX, la autora ve como repertorio que insufló gran dinamismo a las bandas sinfónicas a las producciones de compositores latinoamericanos que tenían sus fuentes de inspiración en las músicas tradicionales de sus respectivos países de origen.
Daniel Varacalli Costas, quien es un conocido crítico musical, se desempeñó como Jefe de Prensa y de Publicaciones del Teatro Colón y es docente del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Realiza una entrevista a Bernardo Carey, quien fuera por casi treinta años director artístico del organismo. Sus inicios en 1964 lo tuvieron como encargado de la publicidad de la Banda, específicamente el diseño y logística de la cartelería; con el correr del tiempo, y por sucesivas ausencias de otros funcionarios de la administración artística de la Banda, él ocupará la dirección.
Carey, por consulta de Varacalli, reconstruye el periplo de la Banda Sinfónica durante el período en que trabajó en ella, que fue de bastante inestabilidad política para el país y relata el acontecimiento que se transformó en un hito para el organismo: La gira europea de 1974. Este itinerario se planeó para asistir al Festival Internacional de Bandas que se realizaba cada cuatro años en la ciudad de Kerkrade, en los Países Bajos. La gira se prolongó por casi un mes y pasó por Francia, Holanda, Suiza y Alemania.
Gabriel Senanes, músico y compositor, que fue Director General de Música del GCBA y Director General y Artístico del Teatro Colón, nos invita a conocer una crónica personal de los fragmentos de su propia biografía que están ligados significativamente a la Banda Sinfónica. Desde la primera audición de música académica de la mano de la Banda en su niñez, pasando por los músicos conocidos en sus años de estudios musicales que pertenecieron a este organismo, sus repetidas actuaciones como director, sumamos el estreno de algunas de sus composiciones para este tipo de formación instrumental y la labor como director artístico de la Banda Sinfónica. Sus comentarios, inicialmente vistos como anecdóticos pintan claramente momentos de mucho valor para reconstruir ciertos aspectos que hacen a la historia de la Banda en su larga vida, que este libro está celebrando.
El volumen, asimismo, cuenta con una tercera sección donde encontramos los documentos, insumos de investigación y material de divulgación con todas sus referencias y en soportes varios: fotografías, discografías, bibliografía y un cierre de Daniel Varacalli Costas, que nos invita a conocer este enorme aporte a la cultura musical de la Ciudad de Buenos Aires.
AAVV. Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. 110 años. Buenos Aires: Dirección General de Música del GCBA, 2020, 207 p.
Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/banda_sinfonica_de_la_c...



